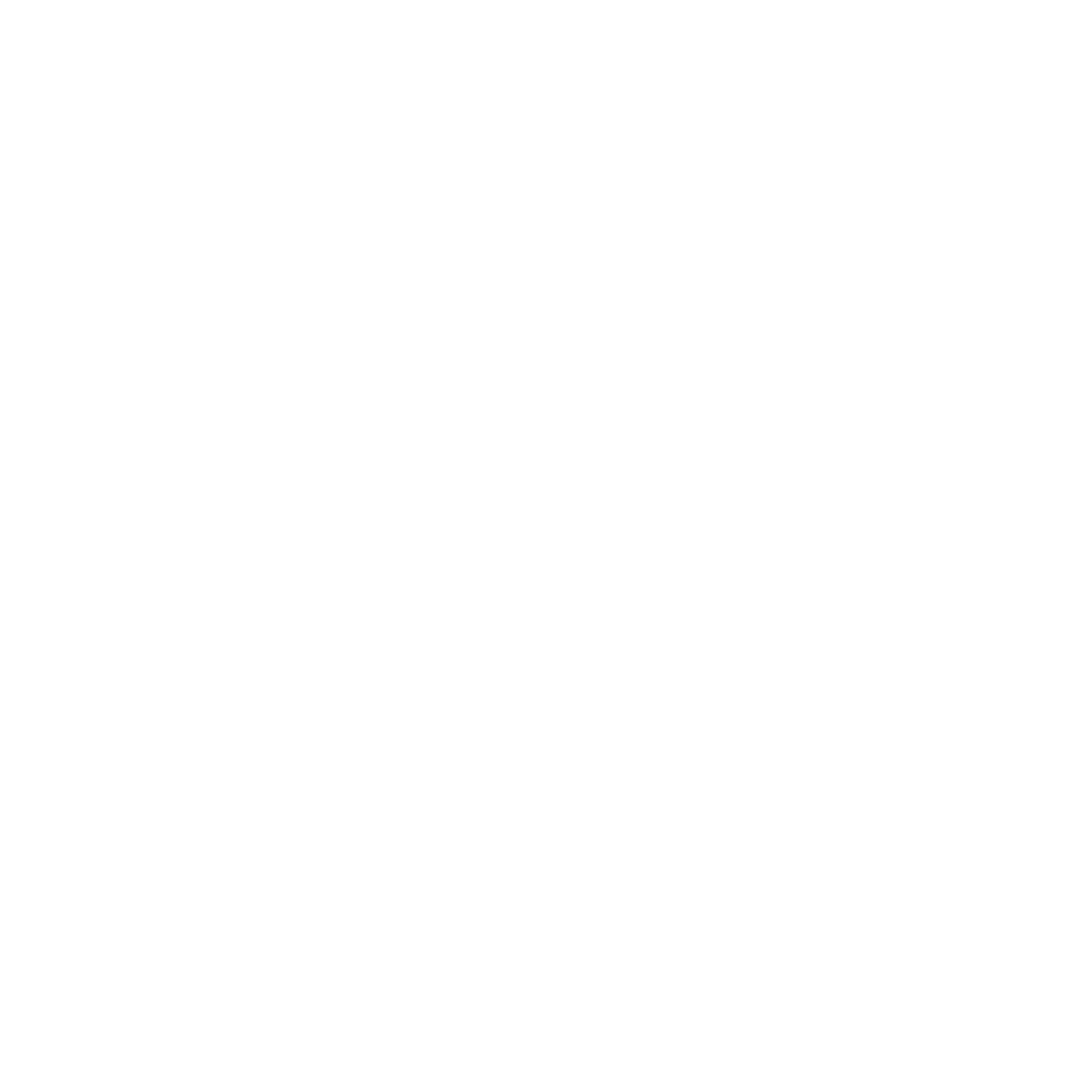Nuestra propia historia
La historia de los discípulos de Emaús va más allá de lo que una lectura podría hacernos creer: estaba contando nuestra propia historia.
He aquí una hermosa máxima tomada de un libro autobiográfico de Jean Guitton (1901-1999): “Tal como no se reconoce el amor que un ser tenía por nosotros hasta después que se nos muere, así no se ve bien el paso de Dios hasta que es demasiado tarde”.
¿En qué pensaba el filósofo francés al escribir estas palabras verdaderas? Tal vez en los discípulos de Emaús, que no supieron reconocer al Señor sino hasta el momento en que desaparecía. “¡Quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo!» (Lucas 24, 29). Le ruegan que se quede con ellos, pero no saben aún que es el Señor. Lo invitan a quedarse para cumplir con los deberes de la hospitalidad, pero también porque este forastero los atrae. ¿Qué hay en Él que suscita tan rápida acogida? “No sigas adelante. Quédate con nosotros. ¿No ves que el crepúsculo anuncia ya la muerte del día?”.
“Y Él entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo y se lo dio. Entones se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron el uno al otro:
“-¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?” (Lucas 24, 29b-32).
Sí, su corazón ardía, pero no descubrieron que era éste una llama de amor viva sino hasta después, cuando ya no les fue posible preguntarle nada más, ni postrarse a sus pies en actitud de adoración. ¡Si lo hubiesen sabido antes…!
Sin embargo, lo mismo sucede todavía hoy, y no ya a los discípulos de Emaús, sino a nosotros. Cada domingo –eso creo- vamos a Misa, participamos en ella, entonamos desde la tierra cánticos nostálgicos de cielo, escuchamos recogidamente la Palabra y nos nutrimos con el Pan que da la vida. Todo transcurre, si podemos decirlo así, normalmente. No hay en ello, al parecer, nada extraordinario. Asistir al Santo Sacrificio es parte de la rutina dominical.
Pero, de pronto, por enfermedad o por desidia, por pereza o por descuido, hacemos a un lado esta práctica piadosa. ¡Hace mucho que no vamos a Misa! Y no porque hayamos tomado la firme determinación de no ir a ella nunca más, sino por mera esclavitud a las circunstancias. El domingo pasado no pudimos a causa de una reunión a la que no podíamos faltar, pero –ahora que lo recordamos- tampoco el antepasado, y así… ¿Qué sucede, entonces? Los domingos trascurren con su monotonía habitual. Y, sin embargo, no nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Estamos descontentos, tal vez fastidiados. Algo nos falta, y no sabemos qué sea. En todo caso, la felicidad ha huido de nosotros… Pero, ¿es que antes éramos felices, felices de veras? Lo éramos, sí, pero sin saberlo. La felicidad, en este caso es el mero recuerdo de haberlo sido.
Súbitamente, como un rayo, este pensamiento nos alcanza, hiriéndonos: “Me he olvidado de Dios. Ya no le doy nada de mi tiempo”. Ahora somos conscientes de lo que nos falta: estrechar el lazo que, sin darnos cuenta, habíamos desanudado. Y mientras pensamos en estas cosas, caemos en la cuenta de que no es lo mismo ir a Misa que no ir. ¡Se trata de un gran descubrimiento! Cuando íbamos a ella nos sentíamos distintos: plenos. Hoy, en cambio, nos experimentamos vacíos. ¡Cuán distinta era entonces nuestra vida! Y, con humildad, nos decimos a nosotros mismos lo que se dijeron el uno al otro los discípulos de Emaús en la mañana de Pascua: “¿No ardía entonces nuestro corazón…?”. Es claro que ardía, pero no éramos capaces de admitirlo: no sentíamos nuestro ardor interior.
Sobre esta pasaje evangélico, el santo cardenal John Henry Newman (1801-1890) pronunció un espléndido sermón en el que dijo a sus oyentes algo como esto: “Hermanos, hagámonos cargo de lo que fueron, después de la resurrección, las apariciones de Cristo a sus discípulos. Son tanto más importantes cuanto que nos enseñan que una comunión de este género con Cristo es todavía posible; es esta clase de contacto con Cristo lo que se nos da actualmente… Los discípulos de Emaús no tuvieron conciencia de su presencia de golpe, sino al acordarse de lo que sintieron cuando estaban junto a Él: ¿No ardía nuestro corazón? Fijémonos bien en qué momento se les abrieron los ojos: en la fracción del pan. Si alguien recibe la gracia de captar la presencia de Cristo, no la reconoce hasta más tarde; desde ahora sólo por la fe se capta su presencia. En lugar de su presencia sensible, nos deja el memorial de su redención: se hace presente en el sacramento. ¿Cuándo se manifestó? Cuando, por decirlo de alguna manera, hizo pasar a los suyos de una visión sin verdadero conocimiento a un auténtico conocimiento en lo invisible de la fe” (Sermones parroquiales 6, 10).
No, nunca se sabe de golpe que Jesús está ahí, junto a nosotros, mientras parte para nosotros el pan. Creemos que quien lo parte es otro, un extraño individuo vestido extrañamente. Nuestros sentidos no lo notan. Es sólo hasta más tarde, al acordarnos de lo experimentado en otro tiempo, cuando nuestros ojos se abren y nuestro entendimiento comprende. ¡Qué tardos somos, y qué ciegos, para vislumbrar el paso de Dios por nuestra vida! Mas no nos desanimemos: lo mismo experimentó Jacob al despertar de un largo sueño mientras se dirigía a Jarán a buscar mujer: “¡Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía!… ¡Qué terrible es este lugar! ¡Nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo!” (Génesis 28, 16-17). ¿Por qué lo descubrió tan tarde? Por la sencilla razón de que siempre sucede así.
Así pues, al contar San Lucas la historia de los discípulos de Emaús estaba yendo mucho más allá de lo que una lectura superficial podría hacernos creer: de una manera velada y como entre líneas, estaba contando nuestra propia historia.
MÁS ARTÍCULOS DEL AUTOR:
La costumbre de morirse
Los textos de nuestra sección de opinión son responsabilidad del autor y no necesariamente representan el punto de vista de Desde la fe.