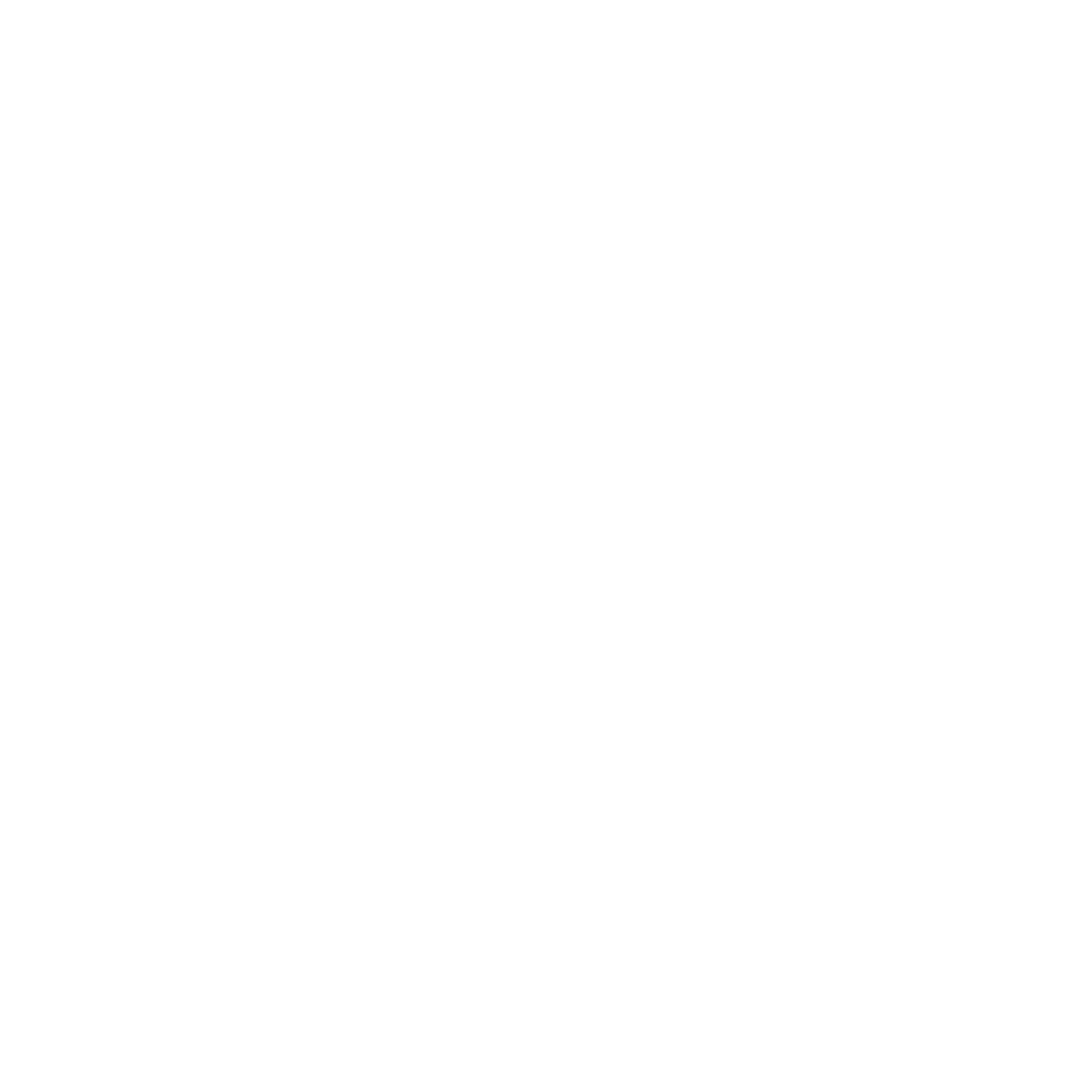Tríptico sobre la alegría
El hombre alegre es el que más se parece al Adán de antes de la caída; y es, también, prefiguración y anticipo en el tiempo de lo que está llamado a ser el hombre en la eternidad.
- El deber de estar alegres
Sí, en el principio fue la alegría. Dios goza creando; crea como quien juega, y el relato bíblico da cuenta de este grito de entusiasmo:
Al principio creó Dios el cielo y la tierra.
La tierra era una soledad caótica,
y las tinieblas cubrían el abismo
mientras el Espíritu de Dios
aleteaba cobre las aguas…
Y vio Dios que era bueno.
Lo que sale de sus manos le parece a Dios bueno y bello. La luz, el firmamento, los continentes y los mares; las plantas, los árboles, las lumbreras del día y los astros de la noche; los peces marinos, las aves volátiles, los ganados y las fieras salvajes: todo le parece digno de existir. Y al final del sexto día, “vio Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno” (Génesis 1, 31).
Como dice un erudito especialista francés, “cada cosa es buena, y el conjunto, muy bueno” (Charles Hauret).
Quizá pocos lectores se hayan detenido a considerar la alegría de Dios y a sacar de ella, por decirlo así, todas las medidas pertinentes al caso. Leen la declaración Y vio Dios que era bueno, que se repite como un estribillo a lo largo de todo el relato de la creación, y la encuentran perfectamente natural, considerándola un mero artificio retórico; en todo caso, no le prestan demasiada importancia. Y, sin embargo, es necesario considerarla con mayor atención, pues en ella está la clave de muchas cosas.
Dios no crea por necesidad, ni por capricho, ni porque se aburriese en la infinita monotonía celestial, y menos aún para atormentar a sus pobres criaturas, como creía Schopenhauer, el pesimista filósofo alemán. Él crea porque ama. Mejor dicho, porque es Amor, y el amor ansía siempre comunicarse. ¿Qué amor es ese que se guarda uno para sí?
“Un amor que no saliese del ámbito del yo, sería como un calor que no se expandiese fuera de la estufa: sofocaría con el humo. El amor centrípeto es amor propio, humo que sofoca el alma” (Igino Giordani, La divina aventura).
El amor, si sale, da calor; si se queda en nosotros, nos asfixia. El amor quiere salir, comunicarse: irradiar, como se dice comúnmente. Y de este deseo de comunicación del amor divino surgió todo lo que existe. En el principio fue la alegría.
Después el hombre pecó y, con el pecado, entró la muerte en el mundo; y, con la muerte, el dolor; y, con el dolor, la tristeza.
Se ha dicho a menudo que el cristianismo es una religión de dolores. Yo, al menos, he escuchado decenas de veces la siguiente acusación:
-Si el cristianismo no predicara la cruz y el vivir crucificados, lo aceptaríamos de mejor gana. ¡Pero, en cambio…!
Y, sin embargo, los que así hablan se equivocan. La alegría, para el cristiano, no es sólo una encomiable virtud, sino un deber del que, al final, tendrá que dar razón. Así lo entendió San Pablo, quien, dirigiéndose a los filipenses, les habló así: “Estén siempre alegres en Señor; se lo repito: estén alegres” (4, 4).
La alegría fue primero, y sólo hasta más tarde apareció el dolor. Por lo tanto, es más perfecta la primera que el segundo. La primera estuvo siempre en el plan de Dios; el segundo, no.
Un famoso autor de obras espirituales, el P. Faber (1814-1863), a quien don Miguel de Unamuno no deja de citar en su Diario íntimo, expresó esto con entera claridad: “Sin duda, el sufrimiento es un precioso agente de perfección; no se podrá prescindir de él y nada puede sustituirlo; pero no sería justo estimarlo por encima del gozo, pues la alegría le ha precedido en el mundo. La alegría estaba en el origen de las cosas, y será de eterna duración, mientras que el sufrimiento, triste consecuencia del pecado, no existirá más que en el tiempo” (Belén).
La tristeza es una advenediza en la creación de Dios, en tanto que la alegría divina está en el principio de todas las cosas; la tristeza pasará, pero la alegría será eterna; la tristeza durará lo que dure la tierra; la alegría, en cambio, durará lo que dure el cielo.
El hombre alegre es el que más se parece al Adán de antes de la caída; y es, también, prefiguración y anticipo en el tiempo de lo que está llamado a ser el hombre en la eternidad. Por eso, como ordena Pablo, “estén alegres”.
El P. Foch, autor también de obras espirituales –y a quien le dedicaremos después un artículo, pues nadie lo lee ya, ni lo conoce, lo que es una desgracia-, escribió a este respecto: “Lo más urgente, en muchos casos, es reír y cantar. Sin razonar, en el momento en que tiene más peligro de olvidarlo y de no hacerlo, hay que realizar lo que aconseja y pide lo sobrenatural: sonreír a todo”.
“Orian, hijo mío, ¡haz que los hombres comprendan que no tienen en el mundo más deber que la alegría!”. Esta es la misión que confía el Papa a Orian des Homodannes en una pieza teatral de Paul Claudel: Le Père humilié (1920).
Y, por si no cumplió Orian con su misión –y creo que no lo hizo, a juzgar por tantas caras descompuestas que veo a mi alrededor-, la hago yo por él, en la medida de mis pobres posibilidades. De parte del Papa lo digo, pues:
¡Hermanos míos en Cristo: no tienen ustedes en el mundo más deber que estar alegres!
MÁS ARTÍCULOS DEL AUTOR:
La paternidad
Los textos de nuestra sección de opinión son responsabilidad del autor y no necesariamente representan el punto de vista de Desde la fe.