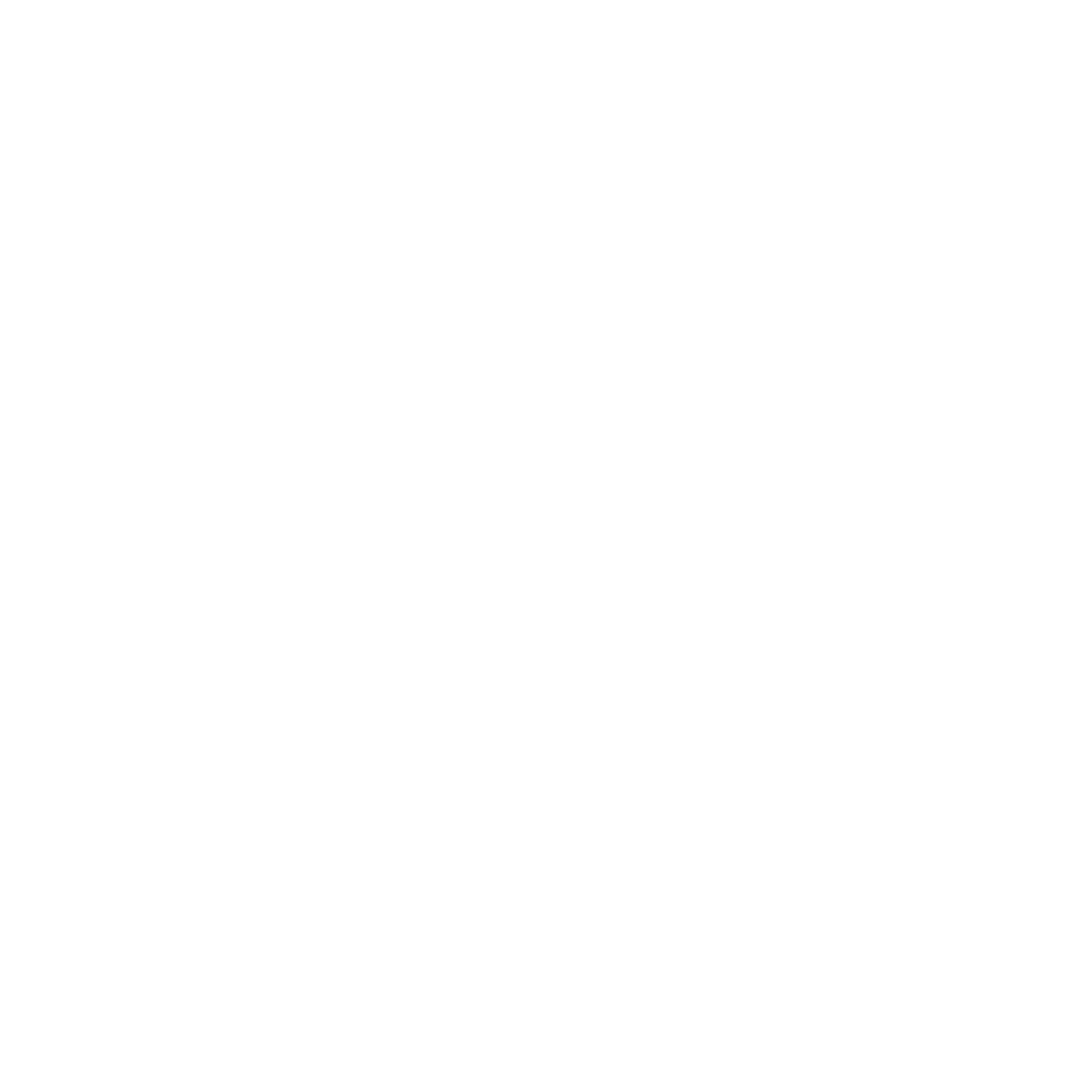La ley de la vida
¿Cómo se hace para que las personas no cambien? ¿Qué puede hacerse contra esta ley de la vida? La mujer reflexiona a través de su ventana.
La mujer mira a través de la ventana. El cielo está nublado y casi llueve. Por la avenida los autos circulan de prisa, previendo un posible chaparrón y lo que éste traería consigo: tráfico, ruido de cláxones, tiempo perdido.
Aunque el médico le ha dicho que no debe hacerlo en absoluto, la mujer enciende un cigarrillo. Cuidarse a sí misma, ¿para qué? Seguir viva, ¿para quién? En otro tiempo habría seguido las prescripciones –de hecho, durante mucho tiempo dejó de fumar-, pero ahora no veía la razón de por qué tenía que privarse de ese único placer; además, a estas alturas de su vida, echar humo por la boca era el único gusto que podía permitirse. Era un placer demasiado mediocre, ya lo sabía ella, además de dañino, pero todos los otros placeres, los buenos, habían quedado atrás, en el pasado, y no había manera de volverlos a gozar. Si su esposo viviera, sería diferente, pero éste había muerto hacía tres años -de enfisema pulmonar, precisamente-, y la había dejado más sola que a una aguja en un pajar.
Cuando pronunció en voz baja esta palabra, no pudo evitar estremecerse. Sola. Era inútil hacerse ilusiones, jugar al tonto juego de contarse mentiras. ¿Esperaba que de un momento a otro llegara su hijo? Hace todavía un año tal vez lo habría esperado, pero ahora ya no. Hace un año estaría en el mismo lugar, en la misma actitud, hurgando a través de la ventana en espera de que Pablo, su único hijo, estacionara su automóvil gris en la acera de enfrente y corriera a grandes zancadas para ir al encuentro de su madre. Después de que se casó, Pablo hizo esto muchas veces, pero conforme fueron pasando los días, las semanas y los meses las visitas fueron espaciándose de tal manera que esto ya casi nunca ocurría. “El trabajo, mamá, la falta de tiempo…”, le dijo un día por teléfono. Pero la mujer sabía la verdadera razón de sus ausencias: Pablo había dejado de ser su hijo para convertirse en esposo: ahora, para él, era mucho más importante lo segundo que lo primero.
¿Cómo volver al pasado? ¿Cómo regresar a él? ¿Qué máquinas existen para ello? La mujer hubiese querido, en el fondo, que su hijo no creciera, ni se enamorara, ni abandonara el hogar. Pero esto tenía que suceder tarde o temprano y no había modo de impedirlo. ¿Cómo se hace para que las personas no cambien? ¿Qué puede hacerse contra esta ley de la vida? Nada, no puede hacerse nada.
La mujer apagó el cigarrillo y se dirigió a la cocina a calentar café. Se lo sirvió en una taza manchada ya por el largo uso y regresó a acodarse en la ventana. ¿En espera de Pablo? No, Pablo no vendría hoy, como tampoco vino ayer, y como tampoco vendría mañana. No en espera de Pablo, sino de la lluvia. Ver llover la relajaba: le traía bellos recuerdos de otros tiempos.
Los hijos crecen y se van. Están en su derecho; después de todo: también ellos tienen que vivir, es decir, que olvidar. Entre sorbo y sorbo recordó, quién sabe por qué extraña asociación de ideas, a una amiga suya de su juventud. ¡Cómo la quería! Sin pensarlo dos veces, habría dado la vida por ella en el momento mismo en que se la pidieran. Pero un día Roxana, su amiga, se había ido a Madrid por razones de estudio y la mujer que regresó, cuatro años más tarde, aunque seguía llamándose Roxana, era ya otra. A aquélla le apasionaba la lectura; ésta ya casi no lee; la jovencita tímida se había trocado en una mujer bastante desinhibida y desenvuelta; la muchacha que tanto la quería tenía ahora otras amigas, otros intereses, y ya la quería menos. Con el paso de los años habían acabado convirtiéndose en dos extrañas. Ese viaje a Madrid fue el fin de su amistad: ahora no tenía ya nada que decirse, pues lo que ambas tenían en común se lo había llevado el viento, o quizá el tiempo, o las dos cosas a la vez.
Puedes leer: Desapego frente a riquezas; paciencia ante las persecuciones y la soledad
Sí, la gente cambia. Todos cambiamos, y la persona que aún conserva los afectos de otro tiempo ya puede considerarse feliz, pues lo tiene todo para serlo.
La mujer dio un último sorbo a su taza de café y abrió un libro que minutos antes había dejado muy cerca de sí; lo abrió en la página que señalaba el separador y leyó con voz susurrante, ajustándose las gafas:
“No hay nada malo en discutir con nuestra pareja sobre algo que nos molesta. Pero el enfrentamiento con expectativas significa manipulación. Debemos hablar y expresar nuestra opinión, pero no sólo para obtener la reacción que deseamos. Si nos aferramos a nuestras expectativas e ilusiones, no amamos realmente. Dejemos que el otro sea él mismo. Y si nos abandona, será porque tenía que ser así… No todas las relaciones han de durar toda la vida; algunas tienen que acabar.
“Ciertas relaciones duran cincuenta años; otras, seis meses. Algunas se terminan cuando una de las personas muere, y otras se acaban mientras ambos están vivos. La duración de una relación o la forma en que termina, nunca es equivocada. Se trata, simplemente, de la vida… Del mismo modo que consideramos que la muerte es un fracaso, creemos que las relaciones, si no son duraderas, también lo son. Igual que opinamos que una vida completa y de éxito es aquella que dura noventa y nueve años, sentimos que las únicas relaciones completas y de éxito son las que duran para siempre. En realidad, las relaciones son satisfactorias y sanan incluso si terminan después de seis meses. Cumplen la función que tienen que cumplir, y cuando ya no son necesarias es porque se han completado y han conseguido su objetivo”.
Cuando la mujer acabó de leer esta página (tomada de un libro de Elisabeth Kübler-Ross titulado Lecciones de vida) esbozó una sonrisa nostálgica y volvió a cerrar el volumen.
No, no haría a su hijo, si venía esta tarde, o mañana, o cuando bien quisiera, ningún reproche. Aceptaría que las cosas fueran así. Su esposa tenía que crecer y ella disminuir. Era la ley de la vida.
Más del autor: Vida nómada