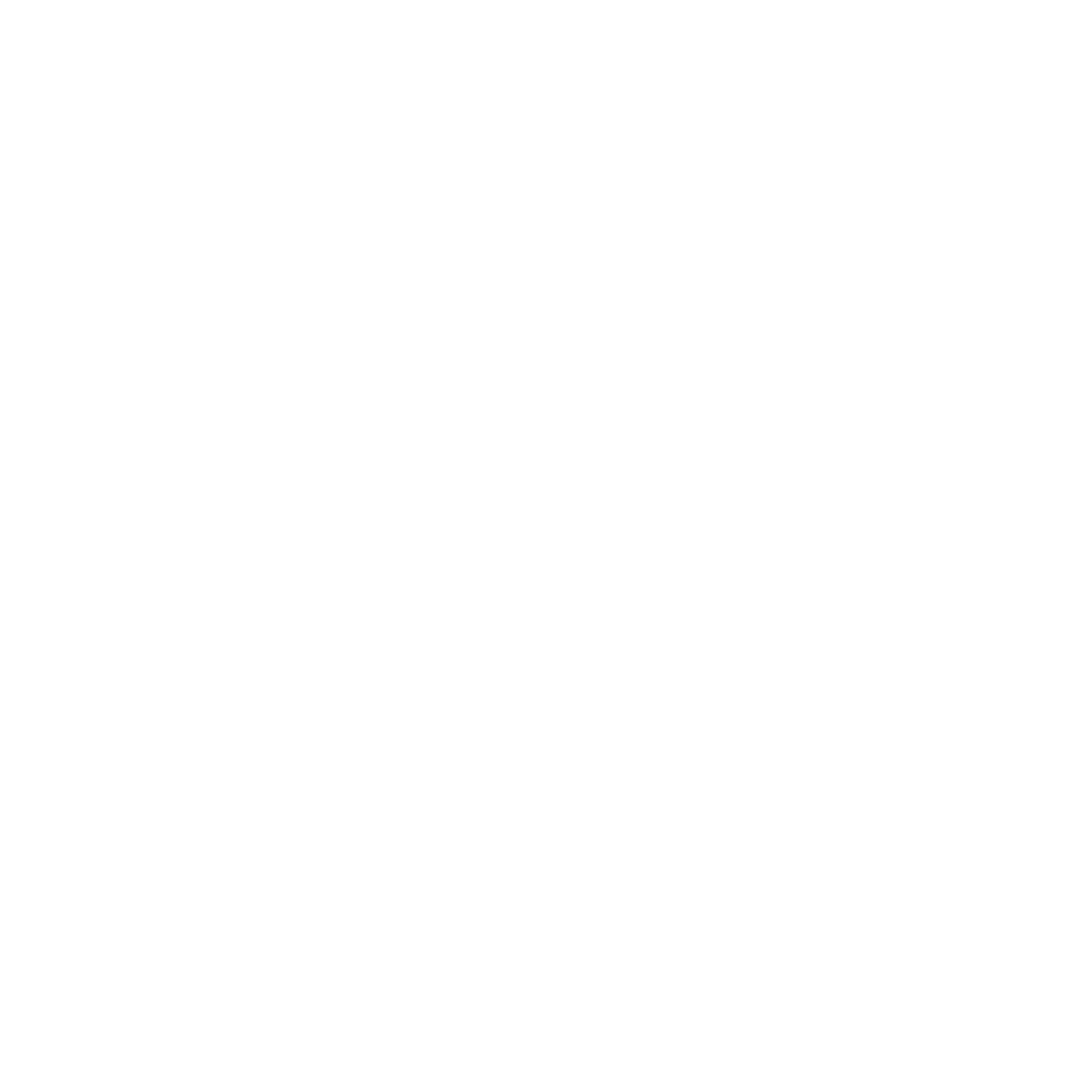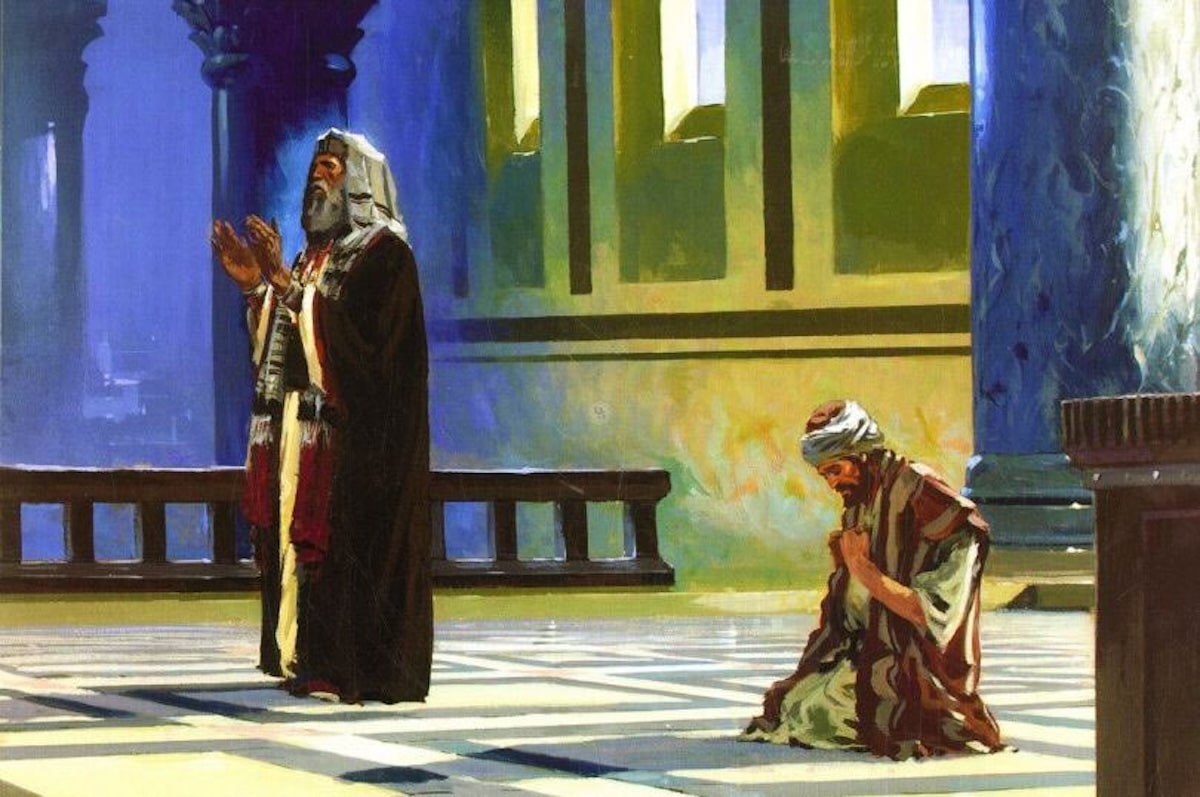Jesús y la samaritana
La protagonista de este pasaje es la mujer, pero no sólo a la mujer samaritana.
Jesús entre los samaritanos (Jn 4, 5-42)
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dijo: “Dame de beber”. La samaritana le contestó: “¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?”. (Porque los judíos no tratan a los samaritanos). Jesús le dijo: “Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva”. La mujer le respondió: “Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?”. Jesús le contestó: “El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed; el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna”.
Jesús y la samaritana
En la historia del Antiguo Testamento no son extraños los encuentros que se verifican entre un hombre y una mujer, en torno a un pozo de agua: Abraham y Rebeca; Jacob y Raquel, y Moisés y las jovencitas con quien emparentaría; esos encuentros son el preámbulo de una relación cercana, de amistad, de compromiso, de alegría, de fe, de amor.
Este domingo escuchamos el Evangelio donde Jesús se encuentra con una samaritana, que por diferentes razones es una enemiga de su pueblo; ella misma lo hace ver: “Los judíos, no se relacionan con los samaritanos” (versículo 9), y después de un largo diálogo, Jesús obtiene una respuesta distinta e inimaginable: la samaritana no sólo cree en Él, sino que da testimonio a sus paisanos de que Jesús es el Mesías. De esta manera, los demás samaritanos, cuando llegan con Jesús, se dirigen a la mujer para expresarle: “no es más por tus palabras que nosotros creemos, sino porque nosotros mismos hemos escuchado y sabemos que es verdaderamente el Salvador del mundo” (v. 42)
Si me permiten los apreciables lectores, quisiera proponer como protagonista de este pasaje a la mujer, pero no sólo a la samaritana, aquella de la que no se podría esperar jamás que superara a los discípulos en la misión encomendada; mientras ellos van por provisiones, ella va a convertir a la gente con la que vive, dando testimonio de Jesús, a quien encontró en el pozo. Pienso que así son las mujeres, quienes en miles de ocasiones logran más que nosotros sacerdotes, porque con su enseñanza maternal y cotidiana, hacen que sus hijos crezcan con una fe arraigada al seno materno; o quienes con su trabajo diario, dan un toque especial a los lugares donde se desarrollan y los tornan más bellos; o aquellas mujeres que contra viento y marea, defienden a sus hijos y por eso se les compara a la fiereza de las leonas que podrían partir en dos a alguien, si quisieran hacer daño a sus pequeños.
Me gusta pensar más en mujeres como la samaritana, y no detenerme en aquellas que en pro de sus “derechos”, luchan por legalizar la muerte de sus hijos.
Ya san Juan Pablo II les escribía y agradecía a todas ellas, en una carta del 29 de junio de 1995, “A ustedes Mujeres” dando las gracias, no sólo a aquellas que son madres, sino aquellas que son hermanas, trabajadoras, esposas, consagradas, etc. a todas ellas, no por tener hijos o esposo, sino por el simple hecho de ser mujeres, de hacer más bello este mundo y de responder a una vocación maravillosa que han recibido de parte del Creador, de ser protectoras y promotoras de la vida y llegar hasta derramar su propia sangre, siempre para dar vida.