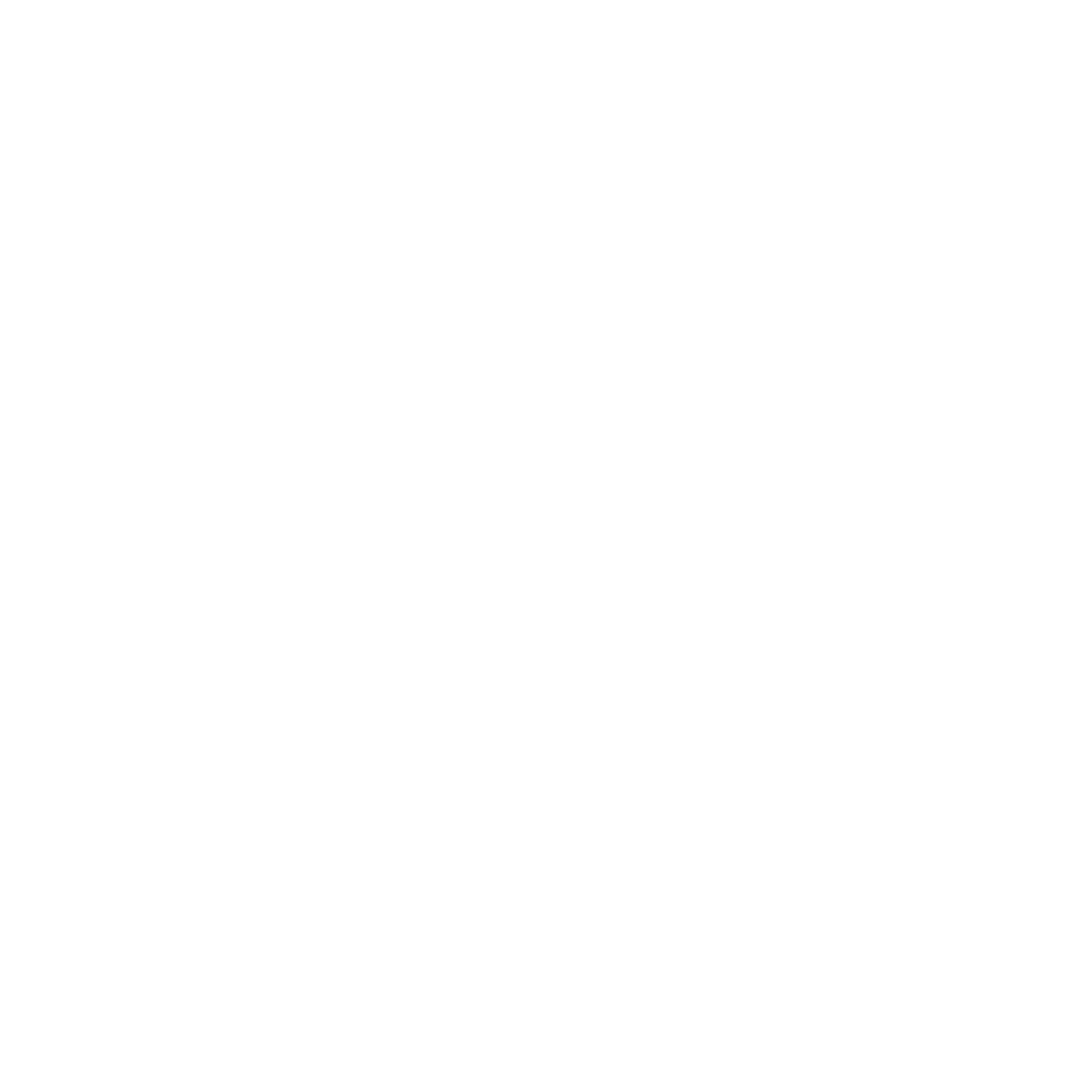Una temporada en Noruega
Johan Bojer (1872-1959), al escribir su novela Los emigrantes, pintó siempre atormentado a Morten Kvidal, siempre pensativo y taciturno. Pero es que extrañaba la vida de antes, la vida en Noruega, el país de su alma.
Morten Kvidal se muere de nostalgia en los Estados Unidos. Han pasado muchos años desde que llegó de Noruega, ha trabajado todos los días, se ha cansado, y no puede resignarse a no volver nunca más a su país natal. Estados Unidos es una nación generosa. ¿Cómo, si no, le habría dado gratuitamente tantos acres de tierra para que los cultivase? Y no sólo a él, sino a todos los que vinieron con él en el mismo barco.
En Noruega, por ejemplo, nunca había sido rico, ni había tenido nada. Allá el sistema de castas, por así decirlo, estaba firmemente establecido, y no había ninguna manera de salir de pobre. Si no eras militar, o médico, o terrateniente, o comerciante, al final acababas muriéndote de hambre. Sí, sí, todo esto era verdad, pero, después de todo, Noruega era Noruega.
Morten Kvidal echa de menos los fiordos nevados, las cascadas de agua helada, los altos árboles de los bosques y colinas, pero, sobre todo, echa de menos a la gente que dejó. ¿Qué había sido de sus amigos de la infancia? ¿Y qué de los amigos de la juventud? Seguramente continuaban siendo pobres, pero ¿eran felices? ¿Seguían reuniéndose por las noches al calor de las fogatas? ¡Ah, qué tiempos aquellos en que era un muchacho rubio y despreocupado! Y no es que de pronto se hubiese vuelto viejo, ni nada por el estilo: es que ahora estaba cargado de deberes. Ya no era, pues, joven.
¿Y las muchachas que se unían a su grupo en las fiestas de San Juan? ¡Ah, sí: se subían con ellos a la misma barca y juntos recorrían los lagos tranquilos! ¿Seguían éstas igual de alegres y delgadas, o eran ya unas serias y respetables matronas sin tiempo para las fiestas? “¿Seguían encendiendo hogueras en las noches de primavera? ¿Cantaban siempre en coro los muchachos y las muchachas en el campo?”. Recordaba, sobre todo, a Anna. “Ella quería saber siempre más y más. Veía a sus parientes, a sus conocidos, a todo el cantón. ¿Había algo de malo en ello? Es verdad que a veces ella se aislaba y se ponía a tocar su acordeón recordando a los jóvenes, todos a cual más hermosos, y su cuerpo temblaba de nostalgia…”.
Johan Bojer (1872-1959), al escribir su novela Los emigrantes, pintó siempre atormentado a Morten Kvidal, siempre pensativo y taciturno. Pero es que extrañaba la vida de antes, la vida en Noruega, el país de su alma. Extrañaba el calor suave del mediodía y el frío de las noches. ¿No son bellas las noches blancas? En el frío, uno siente la necesidad del otro, mientras que en el calor… El frío reúne, en tanto que el calor dispersa, he ahí todo. Allá el sol era amigo; aquí, en América, es implacable: maltrata a los hombres y los vuelve locos.
Y Morten Kvidal, para olvidarse de Noruega, trabajaba hasta aturdirse. Sí, había que trabajar para acallar la angustia. “El trabajo hasta el agotamiento es, en cierta forma, un remedio para los que se sienten presas del remordimiento”, dice Johan Bojer en su novela. Pero, en el caso de Morten Kvidal, no se trataba de remordimiento, sino de melancolía.
¿Y si regresara a Noruega? Y si volviera a allá, ¿qué? La idea lo tentaba. Si se marchara, perdería todo lo que en América había conseguido hacer con el trabajo de sus manos. ¿Y entonces?
Entonces decidió ir… No a quedarse en Noruega para siempre, ciertamente, sino a pasarse allá unas largas vacaciones. Puesto que tenía con qué costearse el pasaje, ¿por qué no iba a hacerlo? Sí, volvería al pueblo en el que nació y creció; participaría, como en otro tiempo, en los juegos de los jóvenes; cantaría los mismos cantos que cantó hacía muchos años y que ya había casi olvidado. Una temporada en Noruega, sólo una temporada: con eso era suficiente, con eso bastaba. Platicó su proyecto con los demás colonos, los cuales, cada uno según su propia manera de pensar, le dijeron:
-¿Y a qué vas a Noruega? ¡Ese país del demonio siempre nos trató mal! Acuérdate que allá te morías de hambre.
–Si vas, ya no querrás regresar a América. Tu plan es muy peligroso.
-Si tienes dinero con qué hacerlo, haz lo que quieras.
Los primeros hablaban así por envidia, porque a ellos también les hubiera gustado volver a Noruega; los segundos, porque se hallaban sometidos a la misma tentación; los últimos, porque fingían no interesarse particularmente en el asunto, aunque era evidente que se interesaban. Al final, Morten decidió que iría, a pesar de todo.
Y, al llegar, descubrió que nada era como lo recordaba.
No hubo nadie esperándolo en el puerto, nadie le dio la bienvenida, y nadie, tampoco, se alegró de su llegada.
“Otras gentes descienden del embarcadero: son campesinos que van con sus bolsas y mochilas, pero, cosa curiosa, Morten no conoce a ninguno de ellos. Ninguna muchedumbre espera en las orillas; el cortejo triunfal con el que sueña todo emigrante al volver del país extranjero es siempre una decepción”.
He aquí el descubrimiento de Morten en el puerto: que nadie lo echaba de menos; que, ocupados como estaban en vivir, sus amigos ya no lo extrañaban.
Dijo Joaquín Sabina en una de sus canciones que al lugar en el que uno ha sido feliz no debiera tratar de volver. Tal vez tenga razón. Nada permanece en la vida como queda en los recuerdos.
Más artículo del lector: La historia de nuestra vida