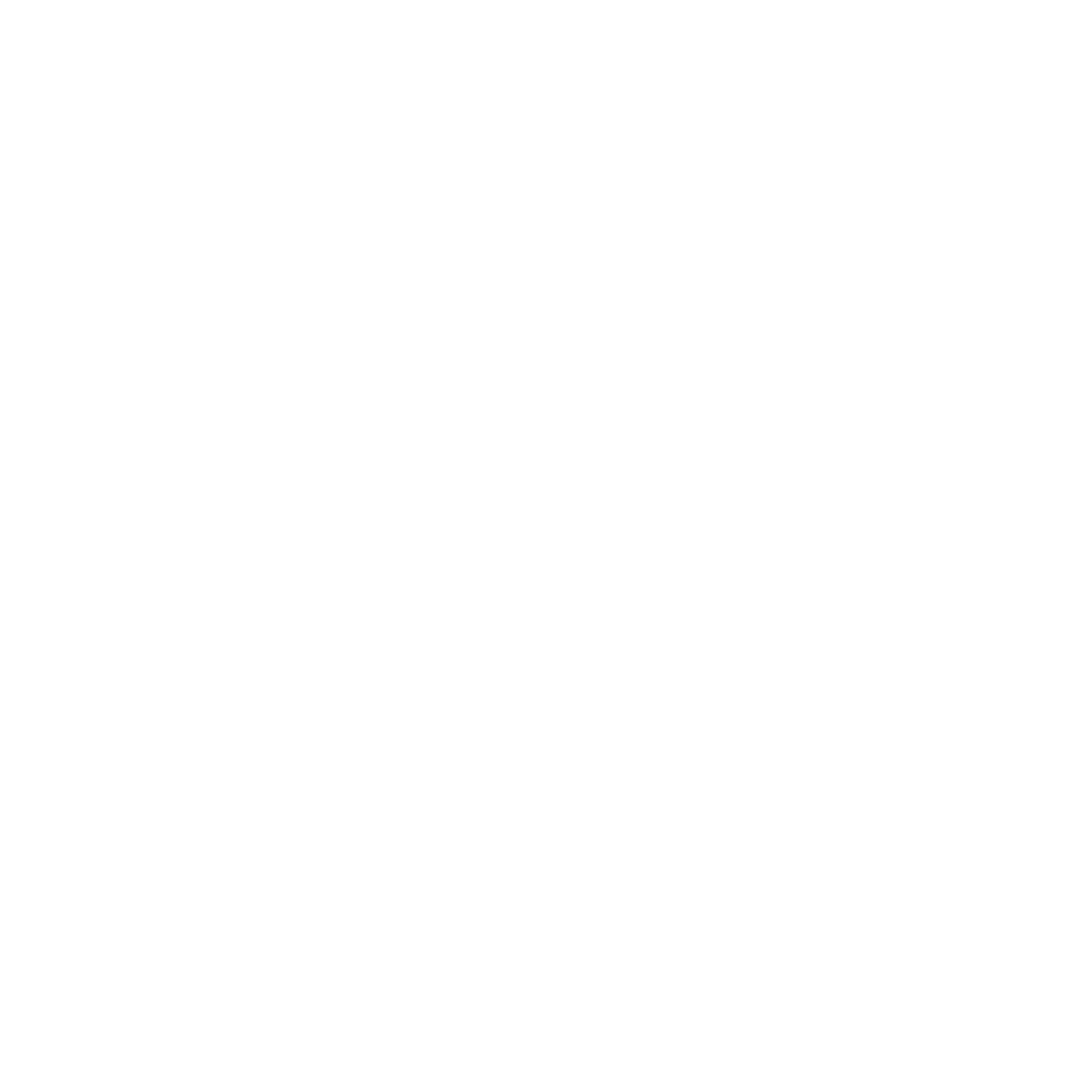La moral de la fuerza
El hombre –decía Rousseau- nació naturalmente bueno, pero la sociedad lo hecho malo. ¡Vaya cosa: naturalmente bueno!
Se ha dicho a menudo, pero no es verdad, que la compasión la llevamos dentro los humanos como llevamos el corazón y las venas; que anda por nuestra sangre como los glóbulos blancos y que está inscrito en nuestro código genético como el águila en el peso. ¡Pero qué va a estar, hombre! Eso es lo que argumentan quienes apuestan por una ética sin Dios, pero únicamente porque no quieren a Dios.
El hombre –decía Rousseau- nació libre, pero por doquier se halla encadenado; nació naturalmente bueno, pero la sociedad lo hecho malo. ¡Vaya cosa: naturalmente bueno! Como si no supiéramos que hace no mucho existieron en Polonia y Alemania campos de concentración y de exterminio en los que murieron más de 6 millones de personas. Que se estudie cómo torturaba el ejército chileno a los disidentes durante la Dictadura y que luego me digan que el hombre es ese santo que dicen que es.
Por otra parte, hay quien dice también que el hombre es perverso porque es ignorante, pero que, en cuanto se instruya y se ilustre, será mejor. Mas tampoco este argumento se sostiene: sabemos por testimonios dignos de todo crédito que los miembros de la SS alemanes eran serios y cultos, y que dejaban a un lado el libro de Goethe que estaban leyendo o apagaban la música de Bach que escuchaban en el gramófono para ir a encender los hornos crematorios.
No, la compasión no es un sentimiento que llevemos en la sangre, y esto es algo que han probado suficientemente, y como sin quererlo, los estudiosos de la mentalidad primitiva. Lucien Lévy-Bruhl, por ejemplo, sostiene en uno de sus libros que la naturaleza humana tiende más a alejarse del prójimo en desgracia que a acercarse a él. El hombre primitivo, según este famoso antropólogo francés, razonaba de la siguiente manera: “Si ese hombre se halla en estado tan lastimero es porque seguramente ha desafiado a los dioses, que ahora lo castigan enviándole una desgracia. Sufre, luego es castigado. Y si ha sido castigado, más vale que no me le acerque demasiado, no vaya a ser que a mí también me castiguen”.
Quizá suene exagerado lo que voy a decir, pero de todas formas lo diré: han sido necesarios dos mil años de cristianismo para que la compasión nos parezca, como de hecho lo es, un sentimiento noble y un deber humano. Pero quita el cristianismo y habrás borrado la compasión de la faz de la tierra.
¿Soy injusto al hablar así? No, no lo soy. Y, para demostrarlo, voy a hacer uso de unas pruebas que tengo en la mano. Hace unos días cayó en mi poder un viejo libro publicado en Francia antes de la Segunda Guerra Mundial titulado La Morale de la Force, escrito por un tal Ernst Mann.
Sí, se trata de la traducción francesa de un libro publicado originalmente en Alemania. ¿Y que es lo que me encuentro entre sus páginas? Lo siguiente, que con escalofríos traduzco y con temblor transcribo: “El suicidio es el único gesto heroico que les queda a los enfermos y débiles. Quienquiera que haya llegado a la persuasión de que sufre una enfermedad crónica, de que no volverá a recuperar jamás la plenitud de su salud o de que no dispondrá del libre uso de sus miembros, éste deberá librarse, por muerte voluntaria, de la carga de su miserable vida, ya rehusando constantemente el alimento, ya por otro medio cualquiera. Para todo enclenque y enfermo, para todo el que sufre una enfermedad crónica o hereditaria, el suicidio es el deber más sagrado”.
¡Oh, pero la cosa no acaba allí! Nuestro autor no ha detenido la pluma, sino que va todavía más allá: “El Estado deberá velar rigurosamente por la destrucción de los débiles y los enfermos. Valiéndose de asambleas anuales de control, examínese por los mejores médicos el estado sanitario de toda la población, con objeto de descubrir a los enfermos y a los enclenques, y aniquilarlos. Fuera de dichas asambleas de control debe ser obligación de todo aquel que se siente enfermo o tarado, presentarse ante los médicos de control. Todo aquel que sepa de un hombre enfermo o desgraciado, deberá denunciarlo a la policía de la higiene”. ¿Y me vienen a decir a mí que el hombre es naturalmente compasivo y misericordioso? Pues bien: un mundo sin Dios sería exactamente así…, y si digo que sería es porque ya lo fue.
No es, pues, casualidad, que el primero de los mandamientos se refiera a Dios: es preciso amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y luego amar al prójimo con el mismo amor con que amamos a Dios. ¡Ah, si el hombre fuera naturalmente amoroso, no habría por qué ordenarle nada a este respecto! Pero si Dios manda amarlo a Él y amar al hermano es porque lo natural es que pensemos sólo en nosotros mismos. Sucede aquí como en el caso de aquel mandamiento que dice: “Honra a tu padre y a tu madre” (Éxodo 20, 12). Es al hijo a quien se le ordena amar a sus padres, porque no siempre se halla en la disposición de amarlos; pero, en cambio, no existe un mandamiento dirigido a los padres que diga: “Amarás a tus hijos e hijas”, pues es mucho más natural que un padre ame a su hijo que un hijo ame a sus padres.
Una vez, Jesús contó una parábola. Era la historia de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y que, a un cierto punto del trayecto, fue atacado por unos asaltantes dejándolo medio muerto. Pasaron por ahí un sacerdote y un levita, lo vieron y prosiguieron su camino. Éstos reaccionaron como exigía su naturaleza humana: huyendo del dolor. Porque no es natural compartir las penas de los otros, como ya dijimos. Para acercarse al que sufre se requiere algo más que mera humanidad: se requiere un amor excepcional. Y este amor sólo lo podemos recibir de Dios, pues únicamente Él ama excepcionalmente. Sin Dios que nos dice: “Si me amas a mí, ama también a tu hermano”, la moral desaparece, o sólo se convierte en eso que Ernst Mann llamó sencillamente “la moral de la fuerza”.

Nuevo libro del P. Juan Jesús Priego