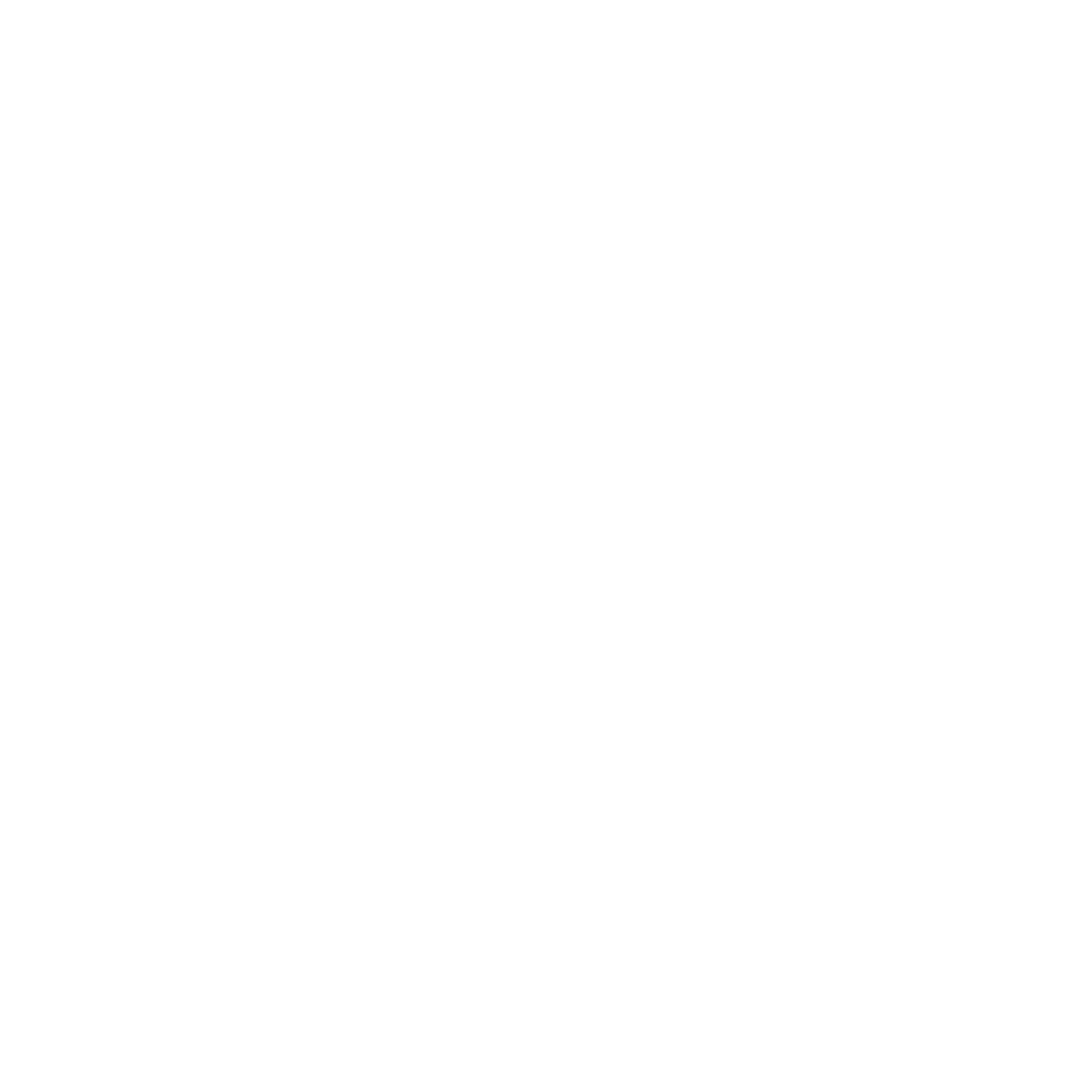La perniciosa enfermedad de la tristeza
Delante de los demás, trata de mostrarte siempre alegre, pues no conviene que un siervo de Dios aparezca ante un hermano agio.
Cuentan los primeros biógrafos de San Francisco de Asís (1181-1226) que una vez un hombre con un pasado tormentoso, arrepentido de la vida que había llevado hasta entonces, pidió ser admitido en la compañía del santo para dedicar el tiempo que le quedara a la penitencia y a la expiación de sus pecados. Francisco, haciéndole ver que era con toda seguridad Dios mismo quien le había inspirado tan encomiable propósito, lo admitió de buena gana en la fraternidad naciente.
Sin embargo, a causa de sus recuerdos, que lo atormentaban de noche y de día, de mañana y de tarde, el recién llegado vivía siempre triste y taciturno. Se lamentaba por haber vivido tan disipadamente y se imponía a sí mismo penitencias severísimas. Casi se podría decir que vivir le daba pena: se apartaba de los demás, se maldecía a sí mismo, se golpeaba la espalda y desconfiaba de su salvación El hombre, para decirlo ya, no se alegraba con nada, y con esta tristeza habría vivido hasta el final de sus días si una tarde de 1218 el mismo Francisco en persona no se hubiera presentado en su celda para reconvenirlo del siguiente modo:
«¿Por qué manifiestas así la tristeza y el dolor que sientes por tus pecados? Esto es asunto para vosotros dos: Dios y tú. Pídele que te devuelva, por su misericordia, la alegría de su salvación. Delante de mí y de los demás, sin embargo, trata de mostrarte siempre alegre, porque no es conveniente que un siervo de Dios aparezca ante un hermano u otro cualquiera, agrio y con el semblante acongojado».
Es muy posible que aquel pobre hombre aún fuera incapaz de olvidar nada de lo que había hecho en su larga vida de pecado; es posible, incluso, que las imágenes lascivas todavía desfilasen quitadísimas de la pena por todo lo largo y ancho de su memoria; sí, es muy probable que todo esto ocurriera en lo secreto de su corazón; y, sin embargo, no por eso tenía derecho el penitente a vivir con el rostro eternamente descompuesto, como aquellos que –según la expresión paulina- ya no tienen esperanza.
Por lo que sabemos, San Francisco de Asís desconfiaba mucho de la tristeza; así nos lo asegura, por ejemplo, su primer biógrafo, Celano, cuando escribió acerca de él lo siguiente en su Vida segunda (2,12):
«Afirmaba nuestro santo que la alegría espiritual era un remedio segurísimo contra las mil asechanzas y astucias del enemigo. Decía también: “El diablo se alegra en gran manera cuando puede arrebatar la paz de espíritu a algún siervo de Dios… Empero, si la alegría espiritual llena los corazones, en vano esparce su veneno la infernal serpiente. No pueden los demonios dañar al servidor de Cristo cuando lo ve rebosando de santa alegría. Mas, estando el ánimo lloroso, desconsolado y triste, con facilidad es absorbido por la tristeza o se entrega con demasía a los goces vanos”».
Y prosigue el biógrafo, su contemporáneo: «Procuraba por esto San Francisco que su corazón se solazase en júbilo, conservando la paz de espíritu y la dulzura de la alegría. Evitaba con especialísimo cuidado la perniciosa enfermedad de la tristeza, de tal suerte que, apenas conocía asomarse ella a un pensamiento, volaba al instante a la oración. Porque decía: “Cuando el siervo de Dios se siente conturbado por alguna cosa, como puede suceder, debe acudir prontamente a la oración y permanecer en la presencia del Padre celestial hasta recobrar una saludable alegría. Pues si se entretiene en la tristeza, el habilísimo demonio se siente con fuerzas, tanto que, si no se aleja con lágrimas, engendra en el corazón una pereza continua”».
¡Con cuánta razón los antiguos teólogos definían la pereza como tristitia de bono spirituali, o sea, como una de las variantes de la tristeza! El hombre triste es siempre perezoso. Y no nos extraña, pues ¿qué va a tener ganas de hacer un hombre que ni siquiera siente ganas de vivir? ¡La pereza es un pecado capital, pero no a causa de la ociosidad que implica, sino de la tristeza que la provoca! El hombre triste no quiere más que dos cosas en la vida: dormir y que lo dejen en paz.
Pues bien, pensando como lo hacía, ya no nos extraña que el santo hubiese amonestado a aquel fraile taciturno en los términos y con la energía con que lo hizo.
El mejor regalo que podemos hacer a otro, sea éste quien fuere, es un rostro alegre, sereno y acogedor.
¿Te atormentan tus pecados?, ¿sientes que la vida ha sido injusta contigo o que no te ha dado cuanto en tu sus sueños te había prometido?, ¿sientes que te doblas bajo el peso de tus recuerdos? Bien, eso arréglalo con tu Dios y, si puedes, pídele que te devuelva lo que has perdido: la paz y la alegría. Y si has pecado terriblemente, de tal modo que tu cara es un reproche constante contra ti mismo, suplica con grandes voces al Señor que te perdone, pero no hagas que tu hermano pague las consecuencias de un pasado en el que no tuvo ocasión de tomar parte. Llora ante Dios, si quieres, golpéate el pecho en señal de arrepentimiento, pero haz todo esto cuando estés solo en tu cuarto, donde nadie te vea; pero a tu hermano –que no tiene la culpa de nada- sonríele siempre y sé dulce con él.
El rostro triste déjalo para cuando estés en tu habitación, cierres la puerta y ores. Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará dándote lo que echas de menos.
He aquí el consejo de un santo medieval que sería una lástima –en esta época de rostros marchitos, de antidepresivos y ansiolíticos- rechazar con ligereza.
Decía Bernanos: «Nadie tiene derecho a salir a la calle si antes no ve reflejado en el espejo un rostro resucitado».
- MÁS ARTÍCULOS DEL AUTOR: La voz que encanta
El P. Juan Jesús Priego es vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí
Los textos de nuestra sección de opinión son responsabilidad del autor y no necesariamente representan el punto de vista de Desde la fe.