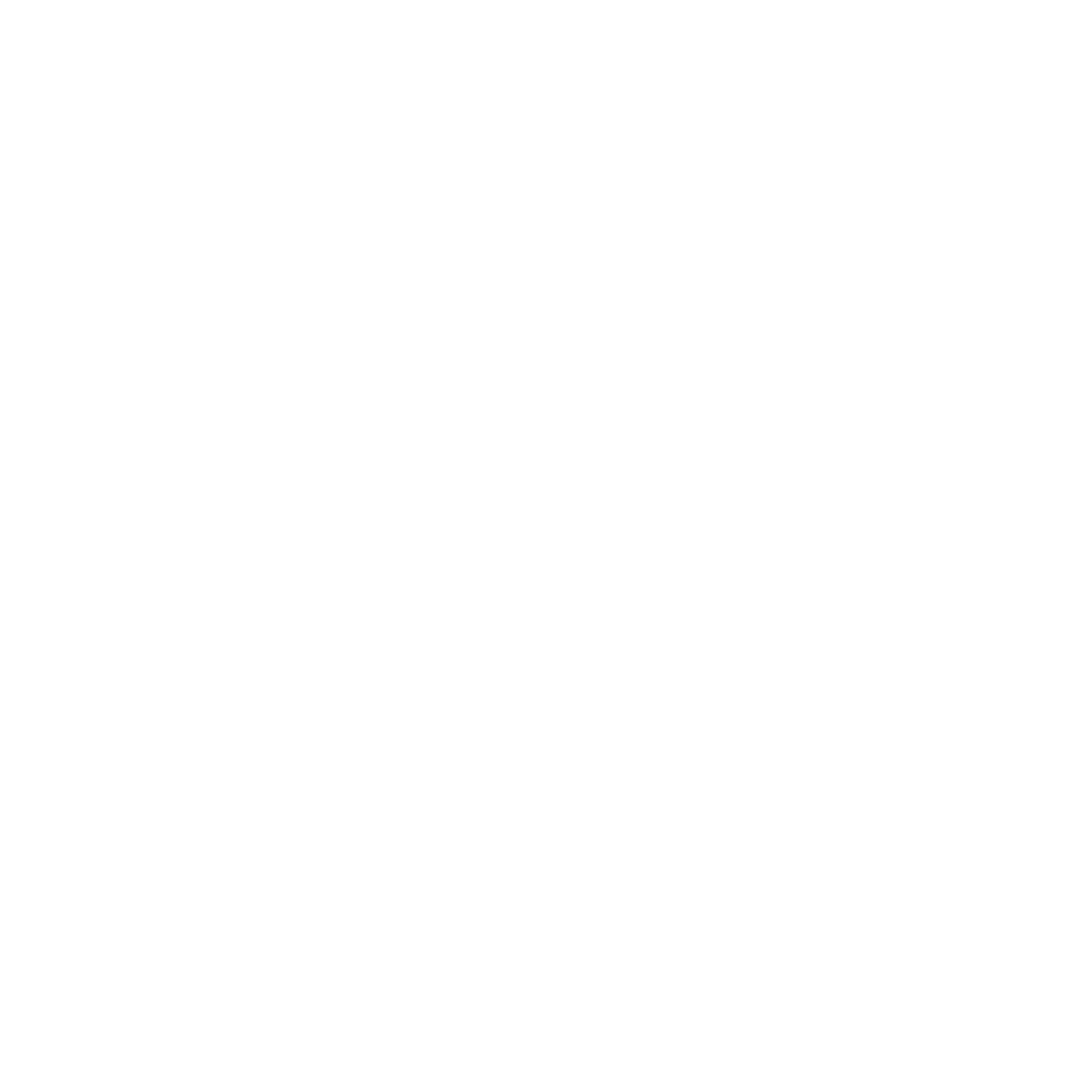El hombre que amaba los hospitales
Sí, cuando uno no es amado, acaba siempre amando los hospitales. ¿Por qué no? ¿Qué hay de absurdo en ello?
Ya sé que no me va usted a creer –me dijo el hombre adoptando una pose confidencial-, pero yo amo los hospitales. Los amo con locura, con pasión. En ellos me siento importante, atendido y mucho mejor que en mi casa. Desde hace ya algún tiempo, paso una o dos temporadas al año en los hospitales. Me interno en ellos como un turista, tomo posesión de mi cuarto de hotel y me dispongo a disfrutar de la vida. ¡Qué quiere usted! ¡Mil veces prefiero pasarme unos días en un hospital que semanas enteras a la orilla del mar!
¿Era verdad lo que estaba oyendo? ¿Estaba mi interlocutor diciéndome la verdad? ¿No me estaría tomando el pelo? ¿Hablaba en serio?
-¡Claro que hablo en serio! –gritó de pronto-. Y si quiere usted levantar un poco su autoestima, le sugiero, amigo, que haga lo mismo que yo. Vaya usted al hospital de su agrado, diga al médico de guardia que se siente mal, tóquese el pecho con ansiedad, declare que está por morirse, lo internan de inmediato y ya está. Durante cuatro o cinco días, mientras le hacen las pruebas de rigor, una docena de enfermeras le tomará el pulso, le medirá la presión, le preguntará cómo se siente, le traerán la comida a la cama y lo llenarán de atenciones. ¡Compruébelo por usted mismo!
-Pero, entonces –dije tímidamente-, debe de tratarse de un hospital privado, pues de lo contrario mucho me temo que…
-¡Claro que le estoy hablando de hospitales privados! ¿Qué se creía usted? –explotó el hombre, adoptando ahora la pose de una fiera.
-Bueno, siendo así, creo que la experiencia ha de resultarle, a fin de cuentas, un poco cara…
-Un poco cara, sí. Pero es efectiva. Hablando claro, una noche en el hospital me cuesta lo mismo que tres noches en el hotel más caro de Los Cabos, pero qué importa. En el hotel, por cinco estrellas que tenga, nadie le hace a uno caso, en tanto que en un hospital…
No entendía nada. Y como nada entendía, me limitaba a tronarme los dedos y a comerme las uñas. Empezaba ya a dudar de que mi interlocutor tuviera los tornillos bien apretados en la cabeza. De pronto, me dijo:
-Usted cree que estoy loco, ¿verdad? ¡No mienta! Y, sin embargo, amigo, estoy más cuerdo que usted, pues sé lo que digo y estoy muy consciente de lo que hago.
-No lo dudo –dije yo. Fue, en realidad, todo lo que dije.
-Mire, ahora le voy a explicar por qué amo los hospitales, y si después de escucharme todavía me considera loco, allá usted. En mi caso, las cosas suceden así: cuando llego a mi hogar, tras muchas horas de duro trabajo, ¿qué es lo que me encuentro en él? Me encuentro con que mi mujer no está en casa (si no anda de compras en Liverpool, estará en algún casino de la ciudad), en tanto que mis hijos ni siquiera me saludan al verme llegar. ¡El único que me mueve el rabo en esa casa es el perro, amigo mío! ¿Usted cree que le importo a mi mujer? ¡Le importo un rábano! Ni siquiera cuando he tenido fiebre se ha dignado a ponerme un termómetro en las axilas, aduciendo que le da asco realizar semejantes maniobras. Yo le digo, por ejemplo: “Emilia, me muero”. ¿Y qué cree que me responde ella? “No seas exagerado, Ruperto. No tienes cara de enfermo. Y, por lo demás, hierba mala nunca muere”. Ni siquiera me toca la frente con la punta de sus dedos para salir del paso fingiendo que se preocupa por mí. ¿Y mis hijos? Yo les hablo, pero ellos no me responden; los saludo, y ellos se giran hacia otra parte, casi siempre a su celular. Entonces, voy a sus cuartos y les digo: “Hijos míos, tengo fiebre”, esperando suscitar su ternura, o ya por lo menos su compasión. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se encogen de hombros y me dan un consejo: “Si tan mal te sientes, papá, no dejes de ir a ver al médico”. ¿Lo ve usted, señor? Yo, en mi casa, no existo: soy como una fábrica expendedora de billetes que nadie tira a la basura porque todavía es necesaria. ¡Ah, qué triste es mi vida, qué dura mi suerte!
El hombre sudaba. Sus ojos parecían dos antorchas encendidas. Se secó el sudor con un pañuelo a rayas azules y grises y prosiguió así el recuento de sus penas:
-¿Comprende usted ahora por qué amo los hospitales? En el hospital soy alguien, en tanto que en mi casa no soy nada. Allá me tocan la frente, me acomodan la cama, me llevan al baño, me preguntan cómo estoy. ¡Es la gloria, amigo mío, o algo muy parecido a la gloria! Es como si, durante unos días, fuese uno el centro del mundo. Toco un timbre y las enfermeras me responden; toso y me dan un jarabe; me quejo y se compadecen; me caigo y al punto me levantan… ¿Y cree usted que yo soy el único que ama los hospitales? ¡Ah, amigo, somos muchos los que los amamos! Y yo he conocido a más de dos, a más de tres, a más de diez que se ponen malos en sus casas –o fingen ponerse malos- por el puro gusto de ser llevados a un hospital. ¿Están enfermos del corazón? ¿Padecen problemas coronarios? ¿Se les hace difícil sobrellevar su diabetes? ¡Nada de eso! Están enfermos de insignificancia y quieren, aunque sólo sea por unos días, sentirse importantes.
-Pero –dije yo, interrumpiéndolo-, ¿no es eso comprar atenciones con dinero?
-Claro que sí –respondió el hombre-. Pero igual mi mujer y mis hijos me quitan el dinero, y no por eso me dan atenciones. ¿Me comprende usted?
Sí, lo comprendía. De pronto me dio la impresión de estar no frente a un loco, sino ante el hombre más lúcido que había visto en mi vida. Sí, cuando uno no es amado, acaba siempre amando los hospitales. ¿Por qué no? ¿Qué hay de absurdo en ello?