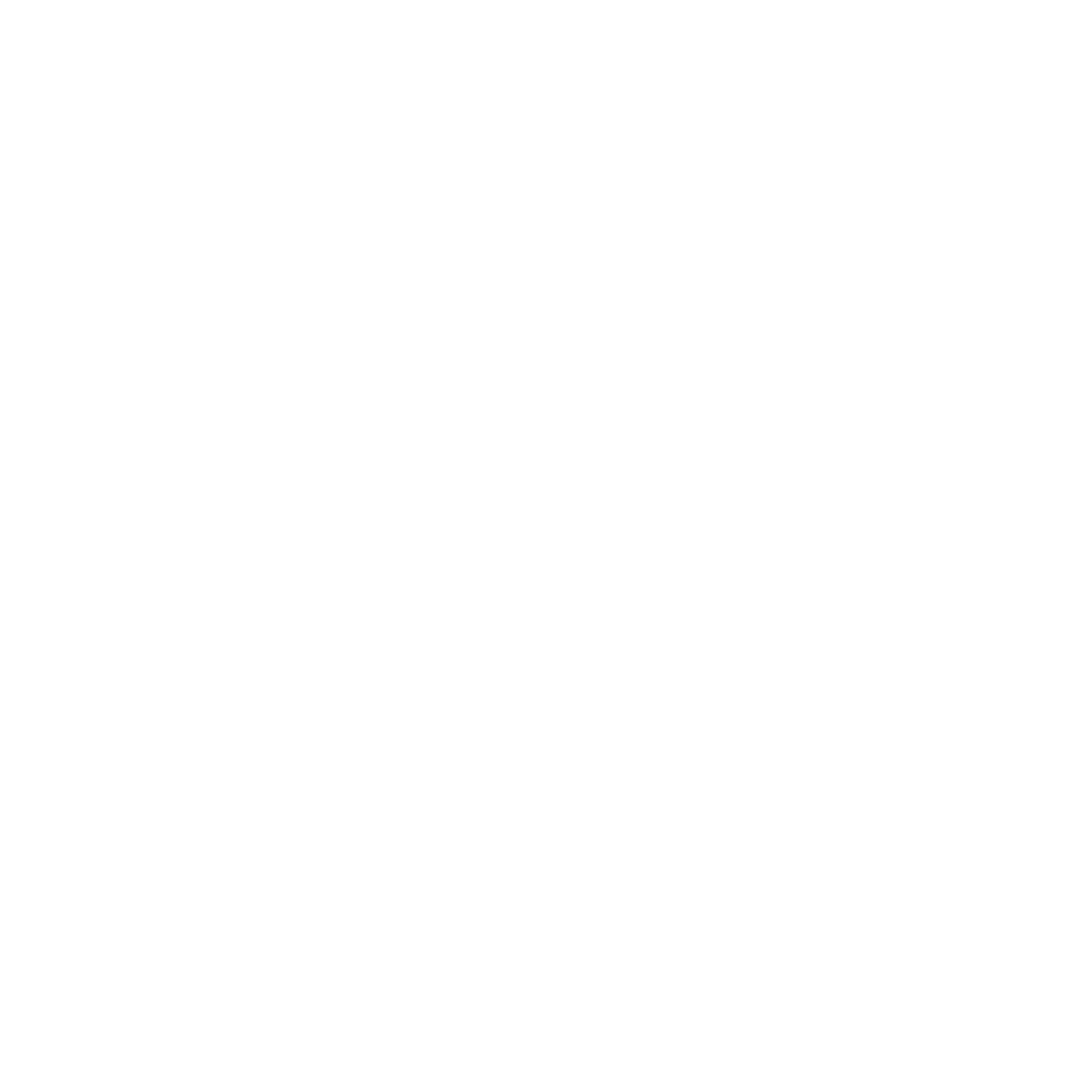Este 6 de mayo es el aniversario de la primera Misa en México
La primera Misa fue un encuentro de “dos mundos”: el mundo indígena y del siglo de Oro español.
La primera Misa documentada en lo que hoy es México fue celebrada el 6 de mayo de 1518 por el presbítero Juan Díaz Núñez, sevillano de nacimiento, quien hacia 1514, con permiso de su obispo, misionaba en Cuba. De espíritu aventurero y evangelizador incansable, participó como capellán en la expedición de Juan de Grijalva (capitán) y Antón de Alaminos (almirante) a Yucatán en 1518.
Leer: ¿Por qué la Virgen de Guadalupe fue la primera misionera en América?
Gracias a él tenemos una crónica muy detallada de esa campaña militar titulada: Itinerario de la armada del rey católico a la isla de Yucatán, en la India, en año 1518. Es aquí donde nos habla de esta primera Misa en México. Narra el P. Juan Díaz:
“Sábado, primer día del mes de Mayo del dicho año (1518), el dicho capitán de la armada salió de la isla Fernandina (Cuba), […] el lunes siguiente, que se contaron tres días de este mes de mayo, vimos tierra (Cozumel), […]; y por ser el día de la Cruz (3 de Mayo), llamamos así aquella tierra […]. Jueves, a 6 días del dicho mes de Mayo, el dicho capitán mandó que se armasen y apercibiesen cien hombres, los que entraron en las chalupas y saltaron a tierra llevando consigo un clérigo. […] El capitán subió a dicha torre juntamente con el alférez, quien llevaba la bandera en la mano, la cual puso en el lugar que convenía al servido rey católico; allí tomó posesión en nombre de su alteza, […] dentro (la torre) tenía ciertas figuras, y huesos, y ceñís, que son los ídolos que ellos adoraban, y según su manera se presume que son idólatras. Estando el capitán con muchos de los nuestros encima de la dicha torre, entró un Indio acompañado de otros tres, los cuales quedaron guardando la puerta, y puesto dentro un tiesto con algunos perfumes muy olorosos, que parecían estoraque (bálsamo). Este Indio era muy anciano; traía cortados los dedos de los pies, e incensaba mucho aquellos ídolos que estaban dentro de la torre, diciendo en alta voz un canto casi de un tenor; y a lo que pudimos entender creímos que llamaba a aquellos sus ídolos. Dieron al capitán y a otros de los nuestros unas cañas largas de un palmo, que quemándolas despedían muy suave olor. Luego al punto se puso en orden la torre y se dijo misa, acabada ésta, llegó aquél mismo Indio, que parecía ser sacerdote de los demás […]. Estos Indios llevaron al capitán, junto con otros diez o doce y les dieron de comer […] y a las nueve de la mañana, que son cerca de las quince en Italia, ya no parecía Indio alguno en todo aquel lugar, y de este modo nos dejaron solos”.

Foto: Cathopic
En esta narración del P. Díaz encontramos algunos detalles fascinantes que es interesante subrayar: era el alba del jueves 6 de mayo de 1518 –tengamos en cuenta que aún no se utilizaba el actual calendario gregoriano que entró en vigor en octubre de 1582–.
Se trató del encuentro de “dos mundos”: del mundo indígena, con su religión natural, en la que a tientas se buscaba la divinidad, quedándose inculpablemente en la idolatría; con el mundo del siglo de oro español, en el que el catolicismo –la religión revelada por Dios Trino–, estaba profundamente arraigado.
Leer: 6 grandes aportaciones de la Iglesia católica tras la Conquista
El contraste entre ambos sacerdotes es notable: el indígena, mutilado (de los dedos de los pies) quemaba incienso invocando a sus ídolos; el español, católico, ofreciendo el sacrificio redentor del calvario, y lo hacía en el mismo lugar donde se había llevado a cabo el rito pagano, queriendo que el Rey del Universo “tomara posesión” de las “nuevas tierras” como comenta el P. Mariano Cuevas (historiador Ϯ 1949), después de la trágica persecución cristera: “Y desde entonces, a través de cuatro largos siglos, Cristo Sacramentado será, para siempre, el Rey de nuestro suelo”.
Es interesante contrastar que, mientras en el norte de Europa la Iglesia se desgajaba por el cisma de Lutero, en el norte de América, un heroico sacerdote católico, con un puñadito de cien hombres, celebraba una Misa, sin imaginar su tremenda trascendencia para nuestra historia.
Cuán agradecidos hemos de estar a este hombre: el P. Juan Díaz Núñez, de quien vale pena conocer algo más. Nació en Sevilla en el año 1480. En 1512 solicitó ser enviado a las Américas, después de la expedición de 1518, volvió a Cuba, y regresó al año siguiente como capellán de Hernán Cortés, fue cronista de la conquista, y junto con Bartolomé de Olmedo, sacerdote de la Merced, al ser destruidos los ídolos del templo mayor de Tenochtitlán, plantó la primera cruz, colocó allí la imagen de la Virgen María (muy probablemente la Asunción) y, muy devoto de la Eucaristía, celebró en el lugar la Santa Misa.

Foto: Cathopic
Es probable, dado su espíritu aventurero, que en 1529 estuviera en las Islas canarias y participara en la búsqueda de la Isla de San Borondón, una isla del Atlántico, inexistente. Finalmente lo encontramos ejerciendo su ministerio en Quecholac, Puebla; se dice que él, junto con otros dos clérigos, bautizaron “un millón y cien mil almas” y catequizó, en su lengua nativa, a miles de indígenas, como un verdadero apóstol. En su celo por la fe, destruyó los ídolos que allí adoraban, lo que le acarreó poco después el martirio. Los indígenas agraviados lo mataron a golpes y se comieron sus manos y sus pies, destrozaron su cuerpo y lo enterraron en el jacal de paja que servía de ermita; corría el año de 1549.
Así, el sacerdote que dijo la primera Misa (documentada) en lo que ahora es México, fue asesinado, como otros cientos de sacerdotes lo han sido en nuestra Patria. Pero ¿qué les agravia del trabajo sacerdotal hoy en día, para privarles de la vida? ¿Será que los sacerdotes, fieles a su ministerio, siguen rompiendo los ídolos modernos, del tener, el poder y el placer?
Que Nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestra participación consciente en la santa Misa que tome posesión de nuestra tierra, como decía el P. Cuevas, y podríamos añadir: de la tierra de nuestro corazón, para que las miles de Misas que se celebran hoy día en nuestra Patria no queden estériles, sino que produzcan en cada uno de nosotros los auténticos frutos del Evangelio. Amén.